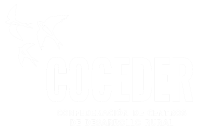Enmarcado en el programa "Educación rural", de ámbito estatal y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de los programas de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, este estudio de investigación participativa tiene la finalidad de conocer las metodologías educativas y la relación existente con los vínculos identitarios de un territorio y la exclusión social de los jóvenes.
La investigación realizada en 2024 pone foco en la educación como herramienta necesaria para contribuir a los éxitos de vida en la comunidad rural, para lo que se ha impulsado un proceso de escucha y participación de la comunidad en general, y de la educativa rural en particular, como elementos centrales y transversales de la educación.
El marco de la Investigación participativa para la mejora del ecosistema educativo en el medio rural (ref. 101_2023_197/14), llevada a cabo de manera conjunta por la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) y el Grupo de Investigación “Profesorado, Comunicación e Investigación Educativa” (ProCIE) de la Universidad de Málaga, ha sido un proceso de escucha activa a diferentes miembros de las comunidades educativas rurales con objeto de promover buenas prácticas, desarrollar nuevas dinámicas formativas y facilitar la permanencia e integración laboral de los llamados “colectivos soporte” (jóvenes y mujeres) en el entorno rural.
Su pretensión ha sido comprender a fondo una situación compleja y determinada, como es la realidad educativa actual en los entornos rurales, tomando como referencia los testimonios y los relatos de las personas que forman parte de ella, utilizando para ello, la entrevista en profundidad y los grupos de discusión, tal como ahora se explica:
Las preguntas abiertas que sirvieron de punto de partida para la realización de las entrevistas y los grupos de discusión permitieron que los/as informantes pudieran expresar libremente sus opiniones y experiencias subjetivas en torno a una serie de focos de interés, como la educación como herramienta de transformación de los contextos rurales, la relación escuela-entorno, la inserción sociolaboral de la población rural y perspectivas de futuro para el mundo rural).
La interpretación de los significados subyacentes en las declaraciones ha posibilitado comparar las respuestas, organizar la información en categorías de análisis -la necesidad de hacer atractiva la vida en los pueblos, el empleo y la vivienda como elementos clave para la repoblación, ventajas (y desventajas) de la escuela, un problema acuciante: la falta de alumnado, el gran escollo de la inestabilidad docente, la importancia de un profesorado bien formado que deje huella, el trabajo cooperativo con la comunidad, opciones laborales y acciones formativas en los contextos rurales- y extraer conclusiones al respecto, dando lugar a un relato hilvanado a partir de las diferentes voces.
Los testimonios surgidos de las diversas entrevistas y grupos de discusión ponen de manifiesto que, en el fondo, las inquietudes y las preocupaciones fundamentales de las personas, al margen de si viven en un pueblo o en una ciudad, siguen siendo las mismas: vivienda, trabajo y satisfacción personal con las circunstancias que le rodean. Así pues, cambian los contextos, pero no las necesidades básicas de la población.
Es preciso situar el debate sobre la defensa de la vida y la educación en las zonas rurales en sus justos términos: no se trata de atar a la población a un territorio específico ni de limitar las posibilidades de explorar otros contextos geográficos, sino de garantizar las condiciones necesarias para que una persona pueda valorar y decidir libremente dónde y cómo vivir. Por consiguiente, la discusión no se plantea desde posturas dicotómicas o posiciones beligerantes en permanente confrontación (pueblo vs. ciudad). Más bien, lo que se pretende es: por un lado, reivindicar con firmeza y convicción un modelo de vida alternativo y contrahegemónico, que no se asiente sobre patrones de pensamiento urbanocentristas ligados a la individualidad, la competitividad, la deshumanización, la desvinculación con la naturaleza, etc.; y por otro, exigir el cumplimiento de los principios de equidad y justicia social en el reparto de los recursos públicos dirigidos a satisfacer el derecho de todos/as los/as niños/as y jóvenes a recibir una educación de calidad, indistintamente del lugar donde habiten.
Generalmente, los debates existentes alrededor del futuro de la escuela rural suelen tender hacia el pesimismo. Se asume con cierta naturalidad que, más temprano que tarde, los centros educativos ubicados en contextos rurales desaparecerán a causa de la falta de alumnado, igual que desaparecieron hace años los videoclubs, las cabinas telefónicas o las máquinas de escribir. Ante este panorama, hay quien se refugia en el discurso vacuo de la queja y el victimismo, contribuyendo a la resignación, la desmovilización y la expansión de un discurso derrotista que impide el reconocimiento y la valoración de la labor pedagógica que se lleva a cabo en los pueblos. Recuperar la ilusión y el entusiasmo es la clave de la supervivencia. Docentes, familias, alumnos/as, representantes institucionales y administraciones públicas, deben ser conscientes del privilegio que supone poder desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en unas escuelas que reúnen las condiciones ideales para convertirse en punta de lanza de la renovación educativa y funcionar como un imán para atraer nuevos pobladores (Suárez, 2025).
Puedes descargar el informe aquí